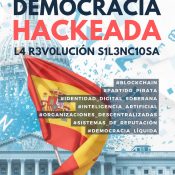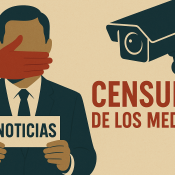¿Y si esto pasara en Japón?

¿Y si esto pasara en Japón?
La noticia es simple, aunque no por eso menos indignante: Santos Cerdán, exdiputado del PSOE, ha solicitado una indemnización de 19.000 euros tras dejar el Congreso. ¿Le corresponde por ley? Sí. ¿Está imputado en algo? No. ¿Está salpicado por un escándalo de corrupción? Bastante. ¿Y aún así pide la indemnización? Pues sí.
Pero más allá del caso concreto, hay una pregunta que me viene siempre a la cabeza cuando leo este tipo de noticias:
¿Qué pasaría si esto ocurriera en Japón?
Y no es solo una forma de hablar. La comparación con otros países no es caprichosa, porque en muchos lugares del mundo la política no funciona igual que aquí. Y no me refiero solo a las leyes, sino a algo mucho más profundo: la cultura política. Ese conjunto de valores, límites y reacciones sociales que determinan qué se considera aceptable, qué se tolera y qué provoca una dimisión inmediata.
El peso del honor… y de la vergüenza
En Japón, por ejemplo, la presión para dimitir no viene solo del partido o de la oposición, sino del propio código ético que rige la vida pública. Allí los ministros dimiten por errores de sus subordinados, por fallos en la gestión o incluso por escándalos menores que ni siquiera son ilegales.
En muchos casos, basta con que se ponga en duda su honor o el de la institución. No necesitan esperar a una condena. No hace falta que les pille la prensa saliendo de un restaurante de lujo con una tarjeta black. La vergüenza pública basta. El “lo dejo porque he fallado” no se ve como una debilidad, sino como un acto de responsabilidad.
Dinamarca, Alemania, Reino Unido… otra liga
Esto también ocurre en países como Dinamarca, donde los políticos tienen asumido que están de paso, que representan a la ciudadanía y que deben rendir cuentas. Un ministro danés puede dimitir por una mala decisión técnica, sin que haya por medio ningún delito.
O Alemania, donde varios ministros han dimitido por copiar en su tesis doctoral. Plagio académico, sí. Pero no corrupción, ni malversación, ni sobres, ni comisiones. Simplemente se entendía que alguien que no respeta las normas no puede representar a un país.
En el Reino Unido, la presión mediática y parlamentaria ha hecho caer a primeros ministros por asuntos de conducta personal o mala gestión. Allí un “lo siento” no basta: hace falta irse.
¿Y en España?
En cambio, en España ocurre justo lo contrario. Lo hemos visto una y otra vez. Los políticos no dimiten. Agotan los plazos. Esperan a la sentencia. Se agarran al cargo como si fuera un derecho vitalicio. Y cuando, finalmente, se ven forzados a marcharse, aún reclaman compensaciones económicas como si dejar el escaño fuera un sacrificio personal y no una consecuencia lógica de sus actos.
Lo más desesperante es que todo esto es legal. Las indemnizaciones están reguladas. No se están saltando ninguna norma. Pero ahí está el quid de la cuestión: que algo sea legal no significa que sea ético. Ni que sea justo. Ni que sea aceptable desde el punto de vista de la ciudadanía.
El problema no es solo legal: es cultural y sistémico
Lo preocupante no es solo lo que hacen los políticos. Lo preocupante es que pueden hacerlo sin consecuencias reales. Que los partidos no les exigen responsabilidades. Que los medios tienden a normalizarlo. Y que la sociedad, por hartazgo, resignación o impotencia, acaba asumiendo que esto es lo que hay.
Y mientras tanto, los incentivos para actuar con integridad desaparecen. Si no hay coste por actuar mal, y sí hay premio por resistir, ¿para qué cambiar?
La política no cambiará de verdad mientras se siga viviendo como una carrera de privilegios en lugar de un servicio público. Podemos indignarnos cada vez que leemos una noticia como esta, sí. Pero hasta que no señalemos con claridad lo inaceptable, hasta que la cultura política no penalice el abuso aunque sea legal, seguiremos igual: enfadados, pero resignados.
Y lo peor es que ya ni siquiera nos sorprende.