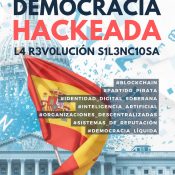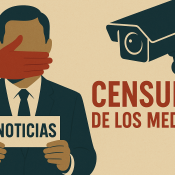Lo que no se dice del debate migratorio

Lo que no se dice del debate migratorio
El reciente debate generado por la propuesta de VOX de deportar masivamente a inmigrantes ha desatado una tormenta mediática y política. Pero más allá de los titulares y las reacciones viscerales, hay una conversación pendiente que necesita serenidad, datos y una comprensión profunda del fenómeno migratorio y sus consecuencias sociales.
Del delito a la incomodidad: una frontera borrosa
Uno de los argumentos más repetidos en estos días es que “los datos no respaldan que la inmigración aumente los delitos”. Técnicamente, es cierto: en España, más del 80 % de los delitos los cometen ciudadanos españoles. Y cuando se trata de delitos graves, la mayoría de los casos no están protagonizados por inmigrantes.
Sin embargo, limitar el debate al número de detenciones o condenas es quedarse corto. Porque lo que muchas personas sienten no es tanto miedo al delito como a un entorno que perciben cada vez más hostil. Miradas invasivas, grupos ruidosos, actitudes desafiantes, normas de convivencia vulneradas… No son delitos, pero generan una sensación de amenaza. Y esa amenaza también es real, aunque no aparezca en las estadísticas.
La percepción de inseguridad no nace de la xenofobia pura, sino de la experiencia cotidiana de muchas personas que sienten que su entorno ha cambiado de forma abrupta. Lo que ayer era su barrio, hoy ya no lo reconocen. La cultura importa. Y cuando ciertas costumbres chocan con los valores sociales compartidos, surgen tensiones. Negarlo, como ha hecho el discurso progresista en muchos casos, ha alimentado precisamente el auge de los discursos más radicales.
Francia: el ejemplo que no conviene seguir
Francia es quizás el ejemplo más evidente de lo que ocurre cuando se ignoran estas señales. Durante décadas, el modelo francés apostó por una integración universalista: todos son ciudadanos iguales, sin distinción de origen, religión o cultura. Pero la realidad ha sido otra.
Barrios periféricos convertidos en guetos, jóvenes sin futuro que no se sienten franceses ni árabes, enfrentamientos entre laicismo extremo e islam político… La consecuencia es una fractura social que hoy es muy difícil de coser. Y lo peor: mucha gente, incluso nacida en Francia, no siente ningún vínculo con el país que legalmente les reconoce como ciudadanos.
Esto no significa que haya que demonizar la inmigración. Al contrario: si se hace bien, es fuente de riqueza, diversidad y dinamismo. Países como Canadá, Dinamarca o incluso Portugal han desarrollado modelos más adaptados a la complejidad del fenómeno, que combinan exigencia cívica con políticas activas de integración. Sin ingenuidades. Sin paternalismos.
¿Es posible otro camino?
La pregunta clave no es si hay que deportar a millones de personas, como propone la extrema derecha, sino si estamos dispuestos a hablar con honestidad sobre los desafíos de la convivencia en una sociedad cada vez más diversa.
Es legítimo exigir que quien llega respete ciertas normas fundamentales. Es necesario reforzar las políticas de integración con recursos, mediación cultural y participación comunitaria. Es urgente evitar la concentración de pobreza y el abandono de ciertos barrios que se sienten olvidados por el Estado.
Y también es sano recordar que la seguridad no solo se defiende con policías, sino con cohesión social, confianza y sentido de pertenencia.
Ni buenismo ni castigo colectivo
Reducir todo el debate a “inmigrantes buenos vs. inmigrantes delincuentes” es una trampa. Lo que está en juego es algo más profundo: cómo construir una comunidad que respete la ley, valore la diversidad y preserve las condiciones mínimas de convivencia.
Ni el buenismo ingenuo ni el castigo colectivo ofrecen soluciones reales. Lo que necesitamos es algo mucho más difícil, pero también más efectivo: lucidez, firmeza y humanidad.
Lucidez para ver la realidad sin filtros ideológicos ni tabúes, reconocer los conflictos cuando los hay, y diferenciar entre comportamientos individuales y discursos colectivos.
Firmeza para defender sin complejos las normas que sostienen una sociedad democrática: el respeto, la ley, la igualdad entre hombres y mujeres, la libertad de conciencia, la convivencia pacífica.
Y humanidad para no olvidar que detrás de cada rostro, de cada migrante, de cada vecino que se siente inseguro, hay una historia, una emoción, un contexto. Sin esa mirada humana, la política se convierte en pura reacción, y la convivencia en una trinchera.
No se trata de elegir entre seguridad o acogida, entre tradición o diversidad. Se trata de construir un marco común donde todos puedan convivir —con derechos, con deberes y con dignidad.
¿Qué ha pasado en Francia?
Francia ha vivido oleadas migratorias desde los años 60, especialmente del Magreb (Argelia, Marruecos, Túnez). Aunque tenía políticas de integración universalistas (todos iguales, sin reconocimiento de minorías), hoy es uno de los países europeos donde más se nota la fractura social y territorial.
Ejemplos recientes:
- Revuelta de 2023 por la muerte de un joven de origen argelino a manos de la policía → cientos de detenidos, quema de coches, ataques a instituciones.
- Problemas recurrentes en banlieues (barrios periféricos): desempleo, bandas, desafección, islam radicalizado.
- Percepción generalizada de inseguridad y falta de integración entre parte importante de la población francesa.
¿Por qué no ha funcionado en Francia?
- Modelo “ceguera a la diferencia”:
- La República francesa no reconoce legalmente ni etnias ni religiones: todos son “ciudadanos iguales”.
- Eso suena bien, pero ignora diferencias culturales reales que, si no se trabajan, derivan en conflicto o rechazo.
- Guetización territorial:
- Grandes suburbios (banlieues) donde se concentra población migrante sin oportunidades ni mezcla social.
- Esto alimenta redes paralelas, economía informal, y ruptura con los valores centrales del país.
- Falta de diálogo intercultural real:
- La integración se entendió como “adaptarse sin cuestionar nada del país receptor”, no como proceso mutuo.
- Resultado: resentimiento en jóvenes nacidos en Francia que no se sienten aceptados del todo, pero tampoco comparten plenamente la cultura de origen.
- Islamismo político vs laicismo extremo:
- Francia ha tenido tensiones por símbolos religiosos (como el velo en escuelas) que han radicalizado posturas en ambos lados.
- El intento de controlar el islam político ha generado reacción y más desconfianza.
Entonces, ¿Francia es un mal ejemplo?
Sí y no. Como modelo de integración, ha fracasado en varios aspectos: falta de diálogo, exceso de segregación, y no abordar los problemas culturales de forma realista. Pero como lección de lo que puede salir mal, es tremendamente útil: demuestra que ni el “buenismo” ni la negación del conflicto cultural funcionan.
¿Qué alternativas están funcionando mejor?
- Canadá:
- Reconoce multiculturalismo oficialmente.
- Pide compromiso con valores fundamentales (igualdad, democracia, respeto a la ley), pero permite cierta diversidad.
- Da soporte fuerte a la integración: idioma, empleo, comunidad.
- Dinamarca:
- Mucho más restrictiva: exige pruebas de integración, clases obligatorias de valores cívicos, y sanciones por incivismo.
- Tiene barrios catalogados oficialmente como “ghettos” y políticas para disolverlos (por ejemplo, dispersar a las familias en distintas zonas).
- Portugal:
- Sorprendentemente exitoso. Ha invertido en mediación cultural, participación comunitaria y ha evitado guetos urbanos.
- Tiene tasas bajísimas de criminalidad migrante comparadas con el resto de Europa.
Francia no es un modelo a seguir, sino un espejo de advertencia.
Si ignoras los conflictos culturales, si concentras pobreza y si finges que todos están integrados porque tienen un papel, creas una bomba social.
La integración real necesita:
- Combinar exigencia cívica con acompañamiento social.
- Evitar guetos.
- Nombrar los conflictos culturales sin demonizar a nadie.
- No confundir delito con diferencia, pero tampoco disfrazar conductas machistas o agresivas como “costumbres”.
¿Hay más delitos donde hay más inmigración?
NO necesariamente. Y esto no lo dicen políticos ni ONG, sino organismos oficiales:
España:
- Ministerio del Interior (2023):
- El 83% de los delitos en España los cometen personas españolas.
- Los extranjeros no comunitarios representan un 17% de la población reclusa, muy inferior a su proporción en la población penitenciaria hace 10 años.
- La mayor parte de extranjeros detenidos lo son por delitos menores (hurtos, documentación), no por violencia o crímenes graves.
Cataluña (Informe Mossos 2023):
- En barrios con alta inmigración, no aumentó proporcionalmente el crimen, sino que aumentó la percepción de inseguridad.
- Diferencia clave: lo que creemos que pasa ≠ lo que pasa realmente.
¿Y en Europa? ¿Hay patrones?
Alemania:
- El Instituto Kriminologisches Forschungsinstitut Niedersachsen concluye que:
- Ciertos colectivos de jóvenes refugiados (especialmente hombres solos) sí tienen tasas más altas de criminalidad al principio.
- Pero las tasas bajan drásticamente con la integración (trabajo, idioma, educación).
- El problema no es “la cultura”, sino el desarraigo, la pobreza, y la exclusión.
Suecia:
- El mito de que “Suecia es insegura por la inmigración” ha sido repetido por la ultraderecha, pero:
- El gobierno sueco ha explicado que el aumento de tiroteos entre bandas es real, pero se trata de una minoría muy concreta de jóvenes en suburbios marginados.
- La gran mayoría de inmigrantes no tiene relación con el crimen organizado.
¿Importan las culturas diferentes? Sí, pero…
Las normas culturales importan, y hay valores que no son fácilmente compatibles (como el machismo extremo, la violencia familiar o el desprecio a las mujeres).
Pero:
- La ley en España se aplica a todos por igual. Y muchos de esos comportamientos (por ejemplo, mutilación genital, violencia sexual, etc.) son perseguidos y castigados activamente.
- La segunda generación de inmigrantes, en general, se adapta rápidamente a los valores locales (más de lo que pensamos).
La paradoja: criminalizar la inmigración empeora el problema
- Si estigmatizas, creas más exclusión, lo que reduce las oportunidades de integración, y aumenta la probabilidad de delitos. Es un bucle.
- Hay muchas políticas públicas eficaces: clases de idioma, orientación laboral, educación cívica obligatoria para recién llegados, sanciones firmes para quienes cometan delitos —todo eso funciona mejor que la expulsión masiva indiscriminada.
Sí, hay casos reales de crímenes cometidos por inmigrantes. Algunos incluso escandalosos. Pero:
- Los datos no apoyan una relación directa y generalizada entre inmigración y aumento del crimen.
- La percepción de inseguridad es mucho mayor que el riesgo real.
- Los factores sociales y económicos (no la etnia ni la religión en sí) son los que explican mejor los delitos.