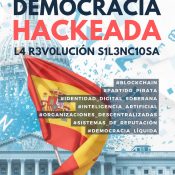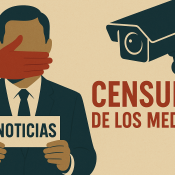¿Por qué sigue habiendo guerras?

¿Por qué sigue habiendo guerras?
Llevo tiempo dándole vueltas a una cuestión que, aunque parece simple, encierra una gran paradoja. ¿Por qué, si la mayoría de la gente, y estamos hablando de miles de millones de personas, está en contra de la guerra y desea la paz, siguen existiendo conflictos armados? ¿Cómo es posible que, en pleno siglo XXI, aún no hayamos encontrado una manera de resolver las tensiones sin recurrir a la violencia?
Los recientes conflictos en Israel/Palestina y Ucrania/Rusia han sido los detonantes que me han llevado a intentar buscar una respuesta a esta gran pregunta. Ambos representan el dolor y la destrucción que trae consigo la guerra, pero también ponen de manifiesto cómo, una y otra vez, se siguen repitiendo los mismos patrones de enfrentamiento y devastación, a pesar del rechazo generalizado de las personas comunes a tales escenarios. Entonces, ¿qué nos impide detener esta maquinaria de violencia? ¿Por qué, si todos quisiéramos, no podríamos parar la guerra hoy mismo?
Este es el análisis de las posibles razones por las que no conseguimos acabar con la violencia y los conflictos armados en el mundo, a pesar de tener el poder para hacerlo:
Intereses económicos y políticos poderosos
- Negocios lucrativos: La industria armamentista es un negocio multimillonario. Los conflictos armados generan demanda de armas, tecnología militar y recursos asociados. Hay grupos y empresas que se benefician directamente de la existencia de guerras, y estos intereses económicos son poderosos y tienen la capacidad de influir en decisiones políticas.
- Geopolítica y poder: Las guerras a menudo no se libran solo por intereses nacionales sino por juegos de poder entre naciones, alianzas estratégicas, y la lucha por recursos. Los líderes políticos que buscan mantener o expandir su influencia pueden recurrir a la violencia como medio para lograr estos fines.
Desinformación, propaganda y control de narrativas
- Propaganda estatal: Los gobiernos que tienen interés en mantener un conflicto activo controlan la narrativa que llega a sus ciudadanos. Los medios estatales en países autoritarios (y a veces incluso en democracias) pueden presentar la guerra como una necesidad, un acto de defensa o incluso como una causa justa, manipulando la percepción pública y desactivando la resistencia interna.
- División y deshumanización: Las campañas de desinformación pueden fomentar el odio y la desconfianza hacia “el enemigo”, haciendo que la población perciba la guerra como inevitable o necesaria para su propia seguridad. Al deshumanizar a la otra parte, se justifica la violencia y se debilita la empatía.
Miedo a la represión y la represalia
- Consecuencias personales: En regímenes autoritarios, las personas que se oponen a la guerra pueden enfrentarse a severas consecuencias, incluyendo la prisión, la violencia o la muerte. Esto crea un clima de miedo que paraliza a aquellos que podrían oponerse, y limita la posibilidad de una resistencia efectiva. En Rusia, por ejemplo, actualmente protestar públicamente se paga con años de cárcel.
Conformismo y normalización del conflicto
- “Esto es así”: La guerra se presenta como algo inevitable, parte de la condición humana. Esta normalización puede hacer que la gente acepte los conflictos como algo que siempre ha existido y que no se puede cambiar, desalentando acciones para oponerse a ellos.
- Distracción y apatía: En muchos casos, la población se encuentra distraída por otros problemas cotidianos y no tiene la energía o los recursos para organizar una resistencia.
Falta de organización y coordinación a gran escala
- Dificultad para unir esfuerzos globales: Aunque la mayoría de las personas esté en contra de la guerra, no existe un movimiento global cohesivo y organizado que coordine la oposición a los conflictos armados de manera efectiva. Esto se debe en parte a las barreras culturales, idiomáticas, y la fragmentación de la sociedad civil a nivel global.
- Inercia institucional: A nivel político, cambiar la dirección de políticas y estrategias bélicas requiere tiempo, esfuerzo y una organización colectiva que muchas veces no se materializa porque las instituciones están diseñadas para mantener el status quo.
Manipulación del patriotismo y el sentido del deber
- Patriotismo mal dirigido: En tiempos de conflicto, los gobiernos suelen apelar al patriotismo y al sentido del deber para que los ciudadanos apoyen la guerra, presentándola como una defensa de la nación, la cultura o la libertad. Este tipo de manipulación emocional puede hacer que las personas actúen en contra de sus intereses y valores personales.
- Obligación militar y reclutamiento forzado: En muchos países, la gente no tiene la opción de negarse a luchar debido a las presiones sociales extremas. Incluso cuando existe la objeción de conciencia, los obstáculos para ejercerla pueden ser grandes.
¿Qué se puede hacer?
La posibilidad de cambios reales existe, aunque el camino pueda parecer difícil y lleno de obstáculos. La clave está en la educación, la concienciación y la organización a nivel global. Es fundamental que las personas comprendan las raíces de los conflictos y quiénes se benefician de ellos. Para ello, se necesita una mayor difusión de información veraz y una educación que fomente el pensamiento crítico y la empatía.
Existen diversas maneras de resistir y desafiar las dinámicas que perpetúan la guerra. Desde el apoyo a campañas de desarme y boicots económicos contra las empresas que se lucran de los conflictos, hasta el fortalecimiento de movimientos pacifistas que promuevan la resolución pacífica de disputas. La historia ha demostrado que las acciones de desobediencia civil y la resistencia pacífica pueden tener un impacto poderoso. Las huelgas de consumo, por ejemplo, podrían utilizarse como una forma de mostrar el poder colectivo de la mayoría, ejerciendo presión económica sobre los sectores que se benefician de la violencia.
Hay numerosos ejemplos históricos donde la resistencia no violenta ha sido efectiva: desde el movimiento de independencia liderado por Gandhi en India hasta el movimiento de derechos civiles en Estados Unidos. Estos casos nos enseñan que, aunque desafiante, la resistencia pacífica puede conducir a cambios significativos y duraderos.
Por último, es importante que cada persona cuestione la narrativa oficial, se informe críticamente y reflexione sobre cómo puede contribuir a un cambio positivo. Aunque los desafíos sean muchos, no podemos olvidar que la mayoría de las personas en el mundo desean la paz, y ese es un poder enorme que aún no se ha desplegado del todo. Si logramos unir nuestras voces y nuestras acciones, podemos empezar a construir un futuro donde la violencia no sea la respuesta y los conflictos se resuelvan sin el costo devastador de la guerra.